
Por Aviva Chomsky, Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2021.
Biden busca imponer a los habitantes de la región una versión claramente militarizada de la «seguridad». Por otra parte, aspira a incentivar a los gobiernos centroamericanos y en particular a sus ejércitos, a frenar la emigración mediante la represión.
Joe Biden llegó a la Casa Blanca con posiciones ambiciosas pero contradictorias sobre la inmigración y Centroamérica. Había prometido revertir las políticas draconianas antiinmigración de Donald Trump, pero al mismo tiempo restaurar, a través de su «Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con los pueblos de Centroamérica», el «liderazgo de Estados Unidos en la región» que, según él, Trump había abandonado. Sin embargo, para los centroamericanos ese «liderazgo» tiene una connotación preocupante.
Aunque la segunda parte del título de su plan haga referencia a organizaciones de izquierda como el ![]()
Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), su contenido destaca una versión de la seguridad y la prosperidad en la región que suena más a Guerra Fría que a CISPES. En lugar de la solidaridad (o incluso el trabajo conjunto) con Centroamérica, el plan de Biden en realidad promueve un viejo modelo de desarrollo económico que benefició durante mucho tiempo a las corporaciones estadounidenses. También busca imponer a los habitantes de la región una versión claramente militarizada de la «seguridad». Por otra parte, aspira a incentivar a los gobiernos centroamericanos y en particular a sus ejércitos, a frenar la emigración mediante la represión.
Vincular la inmigración y la política exterior
La más clara declaración sobre los objetivos del presidente para América Central aparece en su «Ley de Ciudadanía Americana de 2021», enviada al Congreso el 20 de enero. La propuesta es un conjunto de cambios que tienen como objetivo eliminar las deportaciones racistas del presidente Trump, restaurar el derecho de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de la política antiinmigrante de los últimos cuatro años, la propuesta de Biden debería ser ampliamente aceptada. En realidad, sigue los pasos de los anteriores compromisos bipartidistas «integrales» como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley fracasado en 2013, que incluían una vía de acceso a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados, a la vez que le dedicaban importantes recursos a la «seguridad» de las fronteras.
Si se analiza con atención, una parte importante de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la idea de que si se abordan las causas profundas de los problemas de Centroamérica se reducirá el flujo de emigrantes hacia la frontera estadounidense. Según sus propias palabras, el plan de Biden promete promover «el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica» para «abordar los factores clave» que contribuyen a la emigración. Sin embargo, detrás de ese lenguaje vago se esconden los objetivos de larga data de los dos partidos hegemónicos en Washington y que deberían sonar como algo conocido para aquellos que le han prestado atención en los últimos años.
Su especificidad: hay que distribuir millones de dólares de «ayuda» para mejorar las fuerzas militares y policiales locales con el fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de beneficios. Sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que se trata del mismo modelo que Washington impuso a los países centroamericanos durante el siglo pasado, un modelo que dejó territorios corrompidos, violentos y empobrecidos y que, por lo tanto, siguió contribuyendo al desarraigo de los centroamericanos y a su huida hacia Estados Unidos.
Otro elemento clave del plan de Biden, al igual que los de sus predecesores, es obligar a México y Guatemala a servir de agentes para la culminación del muro, que sólo está parcialmente construido, a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos y que los presidentes, desde Bill Clinton hasta Donald Trump, impulsaron con orgullo.
Si bien el modelo económico en el que se basa el plan de Biden es efectivamente conocido, el intento de tercerizar la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas constituye un giro mucho más moderno en la política fronteriza.
Subcontratación de la frontera (de Bush a Biden)
La idea de que la política migratoria podía subcontratarse comenzó mucho antes de que Donald Trump amenazara con imponer, a mediados de 2019, aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país (Andrés Manuel López Obrador) a que accediera a su exigencia de colaborar con el programa antiinmigración de Washington. Eso incluía, por supuesto, la controvertida política de Trump de «quédense en México», que sigue bloqueando a decenas de miles de solicitantes de asilo en ese país.
Mientras tanto, desde hace ya casi dos décadas, Estados Unidos presionan (y financian) a las fuerzas militares y policiales al sur de sus fronteras para que apliquen sus prioridades en materia de inmigración, convirtiendo de hecho las fronteras de otros países en una extensión de las de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de «seguridad» de México se han desplegado regularmente en su frontera sur, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo ello para hacer respetar de forma violenta las políticas de inmigración de Washington.
La subcontratación fue, en parte, una respuesta al éxito del movimiento por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Los dirigentes estadounidenses esperaban poder evitar el debate jurídico y las protestas en su país al obligar a México y a Centroamérica a aplicar los peores aspectos de sus políticas.
Todo comenzó con la Iniciativa de Mérida [capital del estado de Yucatán] en 2007, un plan lanzado por George W. Bush que destinó miles de millones de dólares para equipamiento militar, ayuda e infraestructuras en México (con cantidades menores destinadas a Centroamérica). Uno de los cuatro pilares era la creación de una «frontera del siglo XXI» a través de la obligación para México de militarizar su frontera sur. En 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esta frontera con Guatemala y un «cinturón de seguridad» de 100 millas [161 km] al norte de la misma.
En respuesta a lo que fue considerado como la crisis de los niños migrantes en el verano de 2014 (lo que se parece a la situación actual), el presidente Barack Obama volvió a presionar a México para que pusiera en marcha un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces, decenas de millones de dólares por año fueron destinados a la militarización de esa frontera y rápidamente, México detuvo cada mes a decenas de miles de migrantes. No es de extrañar que las deportaciones y los abusos contra los derechos humanos de los migrantes centroamericanos hayan aumentado drásticamente. «Nuestra frontera es hoy, en realidad, la frontera de México con Honduras y Guatemala», afirmaba en 2019 el ex jefe de fronteras de Obama, Alan Bersin [jefe de Aduanas y Protección Fronteriza entre marzo de 2010 y diciembre de 2011]. Un activista local se mostraba menos optimista, cuando afirmaba que el programa «convirtió la región fronteriza en una zona de guerra».
El presidente Trump fanfarroneaba sobre el tema e intimidó a México y a varios países centroamericanos, con mucho más descaro que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba estas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, a la vez que la financiación de Washington permitió la creación de infraestructuras de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, las que compiten con las de la frontera estadounidense.
Trump instó a recortar la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su dirección, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron llegando, aproximadamente la mitad de esa suma sirvió para reforzar las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump suspendió temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de «tercer país seguro», unos acuerdos que le permitirían a Estados Unidos deportar a esos mismos países a personas aunque estas hubieran presentado una solicitud de asilo válida.
Trump también le exigió a Guatemala que reforzara la seguridad en su frontera sur «para frenar el flujo de la migración irregular» e » incorporara a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de inmigración de Estados Unidos para asesorar y dirigir a sus homólogos guatemaltecos.» La ayuda fue restablecida después de que los países centroamericanos acataran las exigencias de Trump.
En febrero de 2021, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de «tercer país seguro», pero está claramente dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia fronteriza en México y en Centroamérica.
La otra cara de la militarización: el “desarrollo económico”
Tanto las administraciones demócratas como las republicanas dieron una respuesta tercerizada y militarizada a la inmigración y trataron de vender su programa con promesas de ayuda para el desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, impulsaron de manera sistemática el mismo tipo de ayuda, esa que históricamente no hizo sino aumentar la violencia y la pobreza en la región, lo que condujo directamente a la crisis migratoria actual.
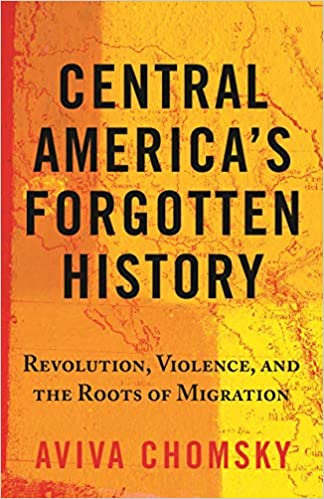
El modelo que Washington sigue presentando se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversores extranjeros mejorando las infraestructuras, otorgando exenciones fiscales y debilitando las leyes de protección del medio ambiente y del derecho laboral, el «libre mercado» generará la inversión, los puestos de trabajo y el crecimiento económico que (en teoría) evitará que la gente quiera emigrar. Sin embargo, a lo largo de la turbulenta historia de Centroamérica, ha ocurrido exactamente lo contrario. Las inversiones extranjeras llegaron, ávidas de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo ‑ya sea apoyando las plantaciones de bananas y café en el siglo XIX o las explotaciones azucareras, algodoneras y ganaderas después de la Segunda Guerra Mundial- llevó a Centroamérica a sus revoluciones de los años 80 y a una masiva migración hacia el norte en la actualidad.
Esta forma de desarrollo se basa en gobiernos militarizados para despojar a los campesinos, liberando tierras para los inversores extranjeros. Del mismo modo, la fuerza y el terror se utilizan para mantener una clase trabajadora barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar fantásticos beneficios. Esas operaciones, a su vez, han provocado la deforestación del campo, mientras que las exportaciones baratas a Estados Unidos y a otros países han contribuido a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, provocando condiciones meteorológicas cada vez más desastrosas, como la subida del nivel del mar, tormentas más intensas, sequías e inundaciones que han deteriorado aún más los medios de subsistencia de las poblaciones pauperizadas de América Central.
Ya en los años 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres exigían una reforma agraria y presupuestos de inversión destinados a derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación, en lugar de seguir enriqueciendo a las élites locales y extranjeras. La respuesta a las protestas pacíficas fue la violencia y a esta le siguió la revolución, aunque sólo triunfó en Nicaragua.
En los años 80, Washington se empeñó en aplastar la revolución victoriosa de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de los años 90 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales subyacentes. De hecho, el fin de estos conflictos no hizo sino abrir las puertas de la región a nuevas y masivas inversiones extranjeras y al auge de las exportaciones. Entre ellas, la expansión de fábricas con bajos salarios orientadas a la exportación (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras «no tradicionales» destinadas también a la exportación. Al mismo tiempo, se produjo un auge de las industrias extractivas, como el oro, el níquel y el petróleo, sin olvidar la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.
En la década de 1980, los refugiados empezaron a huir hacia el norte, sobre todo desde El Salvador y Guatemala, por entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La paz aparente de los años 90 no sirvió para acabar con la pobreza, la represión y la violencia. Las fuerzas armadas estatales y privadas ofrecían «seguridad», pero sólo para las élites y los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que estas impulsaban.
Si un gobierno amenazaba de una u otra manera los beneficios de los inversores, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de América Central, apadrinado por Estados Unidos, permitía a las empresas extranjeras demandar al gobierno y obligarlo a someterse a un arbitraje de carácter obligatorio a través de un organismo del Banco Mundial. Durante los años de Obama, cuando el presidente electo de Honduras [Manuel Zelaya], trató de implementar mejoras laborales y medioambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y se felicitó cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró con orgullo que el país estaba «abierto a los negocios» con un conjunto de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.
El periodista David Bacon calificó el nuevo rumbo del país como un «modelo económico basado en salarios de hambre» que no hizo más que favorecer el aumento de las bandas, del narcotráfico y de la violencia. Ante las protestas, la represión fue feroz, a pesar de que la ayuda militar de los Estados Unidos llegaba a raudales. Antes del golpe, los hondureños eran una pequeña fracción de los migrantes centroamericanos que se dirigían a los Estados Unidos. Desde 2009, son a menudo mayoritarios entre los que se ven obligados a huir de sus hogares y dirigirse hacia el Norte.
En 2014, la Alianza para la Prosperidad del presidente Obama proporcionó una nueva serie de ayudas al desarrollo económico centradas en los inversores. La reportera Dawn Paley caracterizó esta Alianza como «en gran medida un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las corporaciones transnacionales», incluyendo «rebajas fiscales para los inversores y la construcción de nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y racionalizar el proceso de importación, montaje y exportación de las maquiladoras con bajos salarios.» Uno de los principales proyectos era un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a América Central.
Obama supervisó el reconocimiento por parte de Washington del golpe de Estado en Honduras. Trump miraba para otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales de lucha contra la corrupción. Y fue Trump quien aceptó restar importancia a los crecientes cargos de corrupción y narcotráfico contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en el cargo desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con el programa antiinmigración del presidente estadounidense.
La caravana de enero de 2021 marcó la llegada de la era Biden
Todo indica que los años de Biden van a seguir con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: subcontratar la política de inmigración, militarizar la seguridad y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración pero que la alimenta. De hecho, la propuesta del Presidente Biden prevé 4.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años, desembolsados por el Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Un programa que, sin embargo, estaría condicionado a los avances en la realización de objetivos aprobados por Washington, como «mejorar la seguridad fronteriza», «informar a los ciudadanos sobre los peligros de viajar a la frontera suroeste de EE.UU.» y «resolver los litigios relacionados con la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses». También se volcarían importantes recursos al desarrollo de tecnología fronteriza «inteligente» en la región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en América Central.
Una muestra de la manera en que todo esto puede funcionar tuvo lugar precisamente cuando Biden tomó posesión de su cargo en enero de 2021. [Véase: ![]()
Guatemala – Violenta represión policial a caravana de migrantes hondureños]
Uno de los resultados previsibles de la subcontratación del control de la inmigración por parte de Washington es que el viaje de los migrantes de Centroamérica se ha vuelto cada vez más caro y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes «caravanas» públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, presentarse ante la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unos 7.500 hondureños llegó a la frontera guatemalteca con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como lo había prometido, la controvertida política de Trump de dejarlos varados en México y de proceder a detenciones aparentemente interminables en campamentos superpoblados e inapropiados situados a poca distancia del territorio estadounidense.
No sabían que Biden, en realidad, continuaría con la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. De hecho, 2.000 policías y soldados guatemaltecos armados con gases lacrimógenos y con porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) se habían concentrado en la frontera entre Guatemala y Honduras para repelerlos.
Un ex funcionario de Trump (que Biden mantuvo en su puesto) tuiteó que Guatemala había «cumplido adecuada y legalmente con sus responsabilidades.» El gobierno mexicano alabó también a Guatemala mientras procedía a concentrar miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de seguridad nacional de Biden para el hemisferio occidental, felicitó la gestión que hizo Guatemala del «flujo de migrantes».
A mediados de marzo, el presidente Biden vinculó al parecer una respuesta positiva a la solicitud de México para obtener una parte de las vacunas excedentes de Covid-19 de Washington a nuevos compromisos sobre la represión a los migrantes. Una de las demandas era que México suspendiera sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países había tomado las disposiciones necesarias para ofrecer esas condiciones a la gran cantidad de familias detenidas en la frontera a principios de 2021. El gobierno de Biden optó por presionar a México para que ignorara sus propias leyes y así poder deportar a más familias de manera tal de ocultar el problema a la opinión pública estadounidense.
A fines de enero de 2021, el CISPES se sumó a una amplia coalición de organizaciones pacifistas, solidarias y sindicales que pidieron al gobierno de Biden que reconsiderara sus planes para América Central. «Las crisis cruzadas a las que se enfrentan millones de personas en América Central son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de los regímenes de derecha y de la aplicación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y a las empresas transnacionales», escribe el CISPES. «Demasiado a menudo, los Estados Unidos han sido una fuerza determinante detrás de esas políticas que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente».
La coalición exhortó a Biden a rechazar el viejo compromiso de Washington a favor de una seguridad militarizada y vinculada estrechamente a la creación y al fortalecimiento de economías extractivas favorables para los inversores en América Central. «Para abordar los flujos migratorios es necesario replantear totalmente la política exterior de los Estados Unidos», insistió el CISPES. A mediados de marzo, el presidente Biden no había dado ninguna respuesta a esta llamada, una respuesta con la que no hay que contar demasiado. Historiadora y ensayista americana, (Artículo publicado en ![]()
Tom Dispatch, 30 – 3‑2021)
* Aviva Chomsky es conocida por su labor en Universidades como Harvard o Salem State, donde coordina el programa dedicado a Estudios Latinoamericanos. Hija del pensador Noam Chomsky, es una destacada activista política en favor de los derechos sociales y se ha especializado en la historia social y económica de varios países sudamericanos en relación con la industria estadounidense. (Redacción Correspondencia de Prensa)
Traducción de Ruben Navarro – ![]()
Correspondencia de Prensa
Fuente: Kaosenlared.

